De chiquito me enseñaron que la Biblia es la Palabra de Dios, que es la verdad revelada por Dios al ser humano. “Es el manual para la vida del creyente”, me dijeron. Y así crecí, pensando que Dios había escrito (o hecho escribir, al caso) todos esos libros, capítulos y versículos especialmente para mí. Como si mi lectura de hoy hubiese estado en el horizonte de quien redactó esos textos originalmente. “Un libro eterno, atemporal, que no pasa de moda, actual para cada momento”. Literalmente actual. Lo que allí decía era exactamente cierto hace dos mil años, cinco siglos, la semana pasada o la próxima década.
Con el tiempo aprendí que esa idea del literalismo provenía de algo llamado fundamentalismo teológico y que la doctrina en la que se basaba era la de la inerrancia bíblica. El fundamentalismo, hijo del positivismo científico, adscribe a la idea de que es verdad todo aquello que condice con la realidad. En tal sentido, si el texto inspirado por Dios afirma algo, necesita ser literalmente cierto. De allí se desprende la doctrina de la inerrancia bíblica: dado que Dios es perfecto, nada que él ha revelado puede contener ningún tipo de error.
Ahora bien, en cuanto fui más grande y comencé a estudiar por mi cuenta el texto, comencé a encontrar algunos emergentes que me llevaron a cuestionar este tipo de lectura: algunos de poca importancia, como el orden de las tentaciones de Jesús en el evangelio de Mateo y de Lucas, por ejemplo; algunos otros un poco mayores, como la muerte de Judas, ahorcado o rompiéndose la cabeza, o la primer aparición del Jesús resucitado en Jerusalén o en Galilea; y finalmente algunos irreconciliables, como si un Templo es necesario o no para adorar a Dios, como «El pueblo de la tierra» y los exiliados que retornaron de Babilonia discutieron. Frente a todas estas cuestiones, acabé arribando a la misma conclusión que cualquier persona intelectualmente honesta: la Biblia no es un todo homogéneo, sino una multiplicidad de voces, una polifonía de sentidos. Es más, la Biblia misma no se llama a sí misma Palabra de Dios, sino que más bien reserva ese título a alguien más: “En el principio era la Palabra… y la Palabra era Dios (…) Y se hizo carne y puso su tienda en medio nuestro» (Juan 1:1,14). La Palabra de Dios es Dios mismo encarnado. Jesús es la automanifestación de Dios, es Dios revelándose a Sí mismo. Si Dios encarnado, maniféstandose, es la Palabra (logos) de Dios, ¿cómo puedo llamar y concebir del mismo modo a un libro que habla acerca de Él? Cualitativamente, son cosas distintas. No se puede limitar a Dios al contenido de un libro, por más excelente que sea. Dios es más que ello, y por tanto, considerar a la Biblia Palabra de Dios (Dios manifestado) es un acto de idolatría, pues Dios es mucho más que la Biblia, ¡como la misma Biblia lo dice! La Biblia sería entonces el testimonio de aquella Palabra (Jesús, el Cristo) que es la revelación final, “decisiva, culminante, insuperable, aquella que es el criterio de todas las demás revelaciones”, como define Paul Tillich.
Entonces, si la Biblia no es Palabra de Dios, sino aquello que refiere a esa Palabra, que apunta (como lo hace Juan el Bautista con Jesús), aquello que atestigua de Él, no debe tratársela como si fuera Dios. Sí debo guardarla (conservarla), estudiarla, analizarla lo mejor que pueda, porque es el testimonio más fiel del obrar de Dios en la historia, fundamentalmente en la persona de Cristo, pero no equipararla con Dios mismo.
Por otra parte, al estudiar la Biblia de este modo, comencé a encontrarle otro sentido a esas “discrepancias” a las que me referí anteriormente: no todos los testimonios atestiguan lo mismo. Cada uno de estos testimonios humanos respecto al obrar divino tiene su propia tendencia, su propia postura particular, por más bien intencionada que sea. Así, pude notar que dentro del enorme conglomerado de testimonios que hay en la Biblia, hay algunos que se parecen más a la imagen que Jesús dejó de Dios, que otros. Por ejemplo, las palabras de Amós, Miqueas, Oséas o Isaías, se asemejan mucho más al llamado sermón del monte que las de Malaquías, Esdras o Nehemías. Esta multiforme manera de pensar a Dios que tuvieron esos hermanos y hermanas que nos precedieron, nos posibilita pensar que no está mal que nosotros hoy tengamos esas diferencias. Que no todos debemos pensar igual. ¡Porque Dios es mucho más de lo que podamos llegar a concebir! Así, al ver que en la Biblia podía encontrar diversidad (y no homogeniedad), pude descubrir que, a diferencia de lo que quizás al principio temí, mi fe no perdía sustento, sino que se abría a nuevas posibilidades. Que no era más «pobre», sino mucho más «rica» en perspectivas. Además, logré ubicar en el lugar correcto a Jesús, estableciéndolo como criterio (parámetro) para leer a todos los demás testimonios acerca de Dios.
Jonathan A. Aly
Comunicador y teólogo


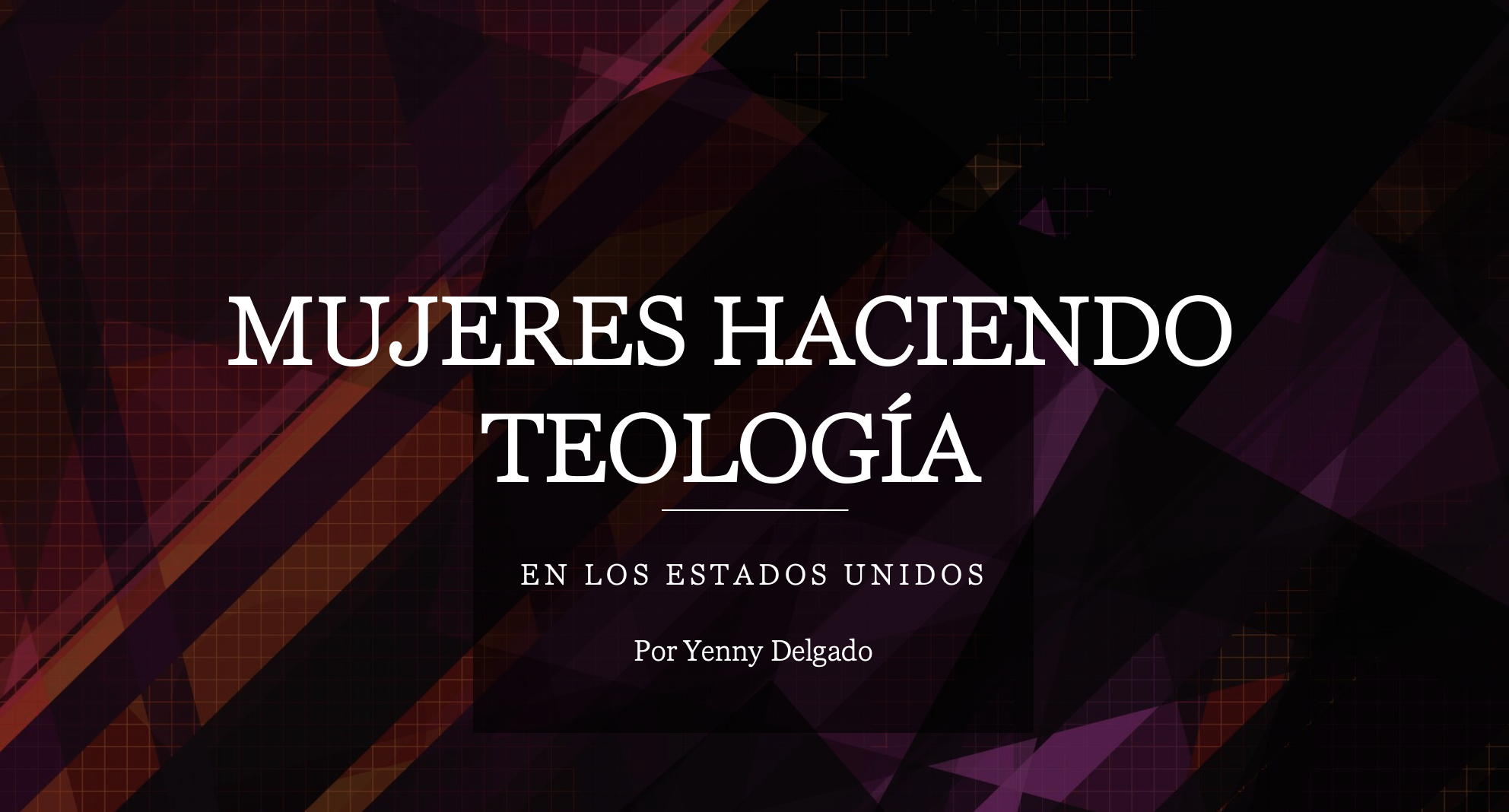



Deja tu comentario