 Pasarse la vida bajo el señorío de los otros, sin decir una palabra propia, es como haber vivido muerto.
Pasarse la vida bajo el señorío de los otros, sin decir una palabra propia, es como haber vivido muerto.
José Pablo Feinmann
Por Adrian Aranda
A partir de la caída del Imperio Romano Occidental (476 d.C) surgió una nueva configuración del mundo, un nuevo paradigma desde el cual los hombres interpretarían la realidad y se relacionarían con ella y entre ellos mismos. Este nuevo paradigma, o también llamado cosmovisión o episteme, se convertirá en el “lente”, impuesto a los hombres por la cultura, para comprender la realidad durante diez siglos: Edad Media. La Edad Media, significó un período en el cual su denominador común fue concebir a Dios como centro de todas las cosas, —de aquí el término que se le adjudica a esta época, teocentrismo— pero no como “centro” en el sentido de que todo giraba alrededor del mismo, sino más bien en el sentido de fundamento o sostén, es decir, “razón de ser de todas las cosas”. Todo lo que el hombre hablaba, creía, pensaba, hacía, estaba delimitado y fundamentado en Dios (o en sus interpretaciones predominantes), por lo que podemos afirmar que Dios era el Sujeto (con mayúscula). ¿Sujeto en qué sentido? En el sentido propio de su etimología proveniente del latín subjectum, tal como se entiende a partir de Descartes, “de cimiento, de lo que sirve de base”.
Con esta cosmovisión del mundo se legitimaba el poder real y papal, los privilegios de la nobleza, así como las miserias del campesinado. La dignidad humana no existía como tal, puesto que en el medioevo las personas no eran consideradas personas. No lo eran, en un sentido explícito o entendido como hoy lo vemos en perspectiva, pues el hombre era algo más entre todos los demás entes que existían. No había ningún ámbito jurídico, religioso, o ideológico que legitimara a las personas como individuos, es decir como sujetos de derechos, dignos de usufructuar libertad, pensamiento propio, o cualquier característica que se asemejara con lo individual. Este ámbito se encontraba vacío, anárquico, en el sentido de que quedaba librado al arbitrio de cada quien ver al otro como persona o no, dado que el hombre era algo secundario, sometido al Teos (divinidad). Su pensar, su obrar, su hablar estaban dirigidos por la concepción de Dios predominante de la época, desde la cual la teología católica regía el mundo y el pensamiento de los hombres.
Con el advenimiento de la modernidad, hay un cambio de paradigma, de concebir y entender el mundo, que la mayoría de los historiadores lo sitúan en la caída de Constantinopla (1453) o en el “descubrimiento” de América (1492), y se afirma en el siglo de XVIII, con el pensamiento de la Ilustración, consolidándose con la Revolución Francesa. La modernidad trae consigo el antropocentrismo, es decir, al Hombre como Sujeto (individuo), fundamento y razón de ser, por lo que este adquiere derechos como la libertad a expresarse, a pensar por sí mismo, a ejercer influencia en la política y la economía, es decir, la “cosa hombre” se transforma en un hombre realmente como hoy lo entendemos, en otras palabras, se podría decir que nace el individuo.
En este período hay hombres clave que con sus ideas quebraron el poder hegemónico de la Edad Media. Sin duda, los primeros, Los Reformadores, puesto que La Reforma le da valía al Sujeto Hombre, y lo pone en igualdad de condiciones (espirituales) ante el clero y la nobleza, ostentadores de poder real y divino. Del protestantismo nace el Anglicanismo y de allí un hombre clave: John Locke, quien influyó con sus ideas y proporcionó un marco ideológico del cual se nutrirían Voltaire, Montesquieu, Rousseau y los Constitucionalistas Americanos. De este ámbito ideológico surge la Declaración de Derechos de 1689 en Inglaterra, La primera Constitución Republicana y Democrática en EE.UU en 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, y por ende un nuevo paradigma, un nuevo modo de concebir al Hombre, al Estado y la sociedad en su conjunto.
Este cambio de paradigma que el mundo experimenta desde los albores del siglo XVI, hasta finales del siglo XVIII, se manifiesta en una transformación epistemológica de las estructuras sociales, religiosas, políticas, económicas y culturales, y por ende, de la manera en cómo los hombres concebían la realidad. Este proceso, fue producto de múltiples factores como ser el avance de las ciencias empíricas, el triunfo del liberalismo económico y el surgimiento de los Estados modernos, pero nada de esto podría haberse dado sin un factor originario desencadenante: La Reforma protestante.
La Reforma, actuó como una espada de doble filo: por un lado propició la apertura de la conciencia de los hombres en tanto profesó la autonomía y la autoafirmación, características que luego iba a tomar como propias el sujeto cartesiano; y por otro lado, quebró con el poder que ejercía el pensamiento hegemónico por medio del catolicismo. Estos principios, de autonomía, autoafirmación y emancipación, fueron el fundamento del espíritu epocal predominante de lo que hoy entendemos como modernidad.
Los principios de autonomía, autoafirmación y emancipación, fueron tomados posteriormente en el siglo XVII por Descartes para su desarrollo del cogito cartesiano, de ese sujeto autónomo porque piensa, duda, se cuestiona, que se autoafirma en tanto que se apropia de su existencia, y dado que puede hacer todo esto, se emancipa al mismo tiempo. El lenguaje (entendido como “expresión estructurante de sentido” según Ricoeur) de La Reforma, es la sombra del lenguaje propio de la modernidad ilustrada. La Reforma es un proyecto de emancipación religiosa, mientras que la Ilustración es un proyecto de emancipación secular. No obstante, el proyecto de la ilustración es un producto de La Reforma en muchos aspectos, dado que este, como proyecto religioso de emancipación, alcanzó todas las esferas de la existencia humana.
Fundamentos de la democracia moderna como el derecho natural, el contrato social, y la Ilustración, difícilmente hubieran nacido sin el influjo que La Reforma trajo y que propició el nacimiento de un nuevo paradigma, en cuyo seno, nace el individuo. “Creo que todo hombre -escribe Nietzsche en el siglo XIX- debe tener su propia opinión sobre aquello de lo que es posible opinar porque él mismo es un individuo, una cosa única que adopta una posición nueva con relación a las demás cosas que jamás se había adoptado”. Esta frase de Nietzsche contiene dos importantes aseveraciones:
- El individuo es una “cosa única”.
- El individuo adopta opiniones y posturas totalmente nuevas.
El individuo es una “cosa única”, en tanto que su unicidad es la característica más propia. El Hombre moderno se caracteriza por esta unicidad, por esta esencia reconocida como única, sobre la cual se afirma, cobrando autonomía y emancipación de los viejos poderes medievales. Escribe Hegel: “El principio del mundo reciente es en general la libertad de la subjetividad, el que puedan desarrollarse, el que se reconozca su derecho a todos los aspectos esenciales que están presentes en la totalidad espiritual”. En nuestro siglo Zizek dirá algo similar: “El sujeto moderno, […] de deshace de la carga de la Tradición, se afirma como amo de su destino, autónomo y responsable de sí […]”. Esta unicidad, individuación, pone al sujeto moderno en directa relación con el Gran Otro (en términos lacanianos), sea este el Estado, la Nación; y lo coloca en una bilateralidad con el mismo, dado que el reconocimiento de unicidad del individuo por parte del Estado (en la esfera política) termina con la unilateralidad y verticalidad propia de la Edad Media, puesto que ahora no solo el Estado afecta al individuo, sino que también se da viceversa, o sea, el individuo afecta al Estado.
La unicidad cobra vida cuando se da el fenómeno de que el sujeto asciende y se establece en el mismo nivel horizontal con el Gran Otro. Esta ascensión significa una elevación de la dignidad del sujeto en tanto es sujeto y por ninguna otra causa. Por lo tanto, un individuo es un sujeto dignificado, que mediante esta dignificación cobra carácter de unicidad, es decir, de ser único. Esta “cosa única” (que se llamara individuo a partir de la modernidad) comienza a expandirse en todas las esferas de la vida sociopolítica, cultural y económica, barriendo con la Tradición y configurando un nuevo paradigma: La modernidad.
Asimismo, cuando el sujeto se desprende de las ataduras de la Tradición y cobra valía por ser sujeto, adopta opiniones y posturas totalmente nuevas, pues el Gran Otro ya no ejerce una fuerza coercitiva en el pensamiento del “sujeto dignificado”, y por ende, este puede pensar, reflexionar, opinar y tomar posturas nuevas “con relación a las demás cosas que jamás se había adoptado”. Con este fenómeno en marcha, las opiniones se diversifican, los puntos de vista se multiplican y dada la ausencia del Gran Otro para la realización de la cohesión social, se buscan otras otras alternativas, como por ejemplo el contrato social basado en el derecho natural.
El Gran Otro durante el medioevo, era “Dios”, o mejor dicho, la interpretación dominante acerca de Dios, en manos del catolicismo. En uno de sus cursos dictados en el Collège de France en 1977, titulado Seguridad, territorio y población, Michel Foucault hace un análisis en cuanto al pastorado, su esencia y propósito durante la Edad Media, en contraste con la pedagogía griega, y otras disciplinas.
Según Foucault, «el pastorado cristiano…organizó algo totalmente distinto y ajeno a la práctica griega, lo que podríamos llamar instancia de la ‘obediencia pura’…[dado que], el médico persuadirá a su paciente de seguir tal o cual tratamiento, el filósofo persuadirá a quien lo consulta de hacer tal o cual cosa para llegar a la verdad, al dominio de sí mismo…».
Foucault sigue analizando lo que él llamará «el arte de gobernar las almas», haciendo énfasis que en la Antigüedad todo aquel que guiaba las conciencias de otros, lo hacía como un medio para alcanzar un fin, sea este cualquier tipo de virtud, además de que el propósito supremo era que el aprendiz llegase a ser mejor que el mentor, que lo superase. Por el contrario, en el cristianismo medieval el pastor guía a sus ovejas como un «instrumento de dependencia», del cual la oveja no se suelta nunca, puesto que nunca se tiene como objetivo la superación.
La Reforma trajo un rompimiento de estas estructuras de poder y dominio sobre los hombres. La Sola scriptura (solo escritura), puso como centro de autoridad sobre los hombres a la Palabra de Dios (La Biblia), despojando de poder a las formas de gobierno de la Iglesia medieval. Este vaciamiento de poder monárquico-medieval dejó espacio para que sean legítimas afirmaciones como la de Lutero en su carta sobre La libertad cristiana: “El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie”. Esta misma concepción de libertad la retoma Kant dos siglos más tarde, aseverando nuestra tesis de que el carácter de la filosofía moderna está impregnada del espíritu protestante. Escribe Kant: “La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. […] La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro”. Luego agrega que el pastor dice: ¡no razones, ten fe! (Un único señor dice en el mundo: ¡razonad todo lo que queráis y sobre todo lo que queráis, pero obedeced!) Por todo lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad”. Esta libertad que reivindican Lutero y Kant, es la consecuencia de la individuación del sujeto, de su elevación de dignidad y por ende de su nueva posición ante el Gran Otro.
En la actualidad, el protestantismo ha perdido la sustancia de esta “elevación de dignidad” de Hombre en tanto Hombre. Predomina en EE.UU y América Latina un discurso religioso (evangélico), que hace un énfasis exacerbado en la moral sexual y se proyecta con ciertos dispositivos que devalúan la sustancia de la democracia, entre ellos, la incapacidad de dialogar con el Diferente, lo que resulta altamente peligroso puesto que esto atenta contra el desarrollo de los consensos, piedra fundamental de toda sociedad democrática. Escribe Rousseau en su Contrato Social acerca de la importancia del consenso, que “si no hubiera un punto en el que todos concordasen, ninguna sociedad podría existir”.
En las mayorías de las sociedades occidentales hoy predomina la democracia, sea como valor, como ideología o como sistema de gobierno. La democracia es una síntesis de múltiples subjetividades que han entendido que para la convivencia de visiones plurales existen dos caminos: El consenso o la guerra. En los sistemas democráticos, los individuos optan por el primer camino para convivir de manera pacífica mediante una intersubjetividad basada en el mutuo acuerdo de que cada principio particular (de los individuos) de carácter universal, debe estar supeditado a la razón y debe negarse a pretender una expansión que termine arrollando otras visiones particulares. Pasando un poco en limpio, cuando yo vivo en una democracia, si concibo que ciertos valores que yo he hecho propios son universales, puedo creerlo con total libertad, pero no puedo querer universalizar esos valores dado que no es la imposición sino el consenso la pieza fundamental de la democracia.
La democracia garantiza la paz. Para ello es necesario mantener los canales de diálogo abiertos para alimentar y re-actualizar los consensos sociales constantemente. Cuando mi discurso cierra los canales de diálogo (debido a su agresividad), deja de contribuir al consenso (fundamental para la perpetuación de la democracia) y comienzo a dar vida a su antagónico: el estado de guerra. El estado de guerra no tiene necesariamente una connotación bélica, pero sí contiene como principio la violencia para imponer “x” cosmovisión, dejando totalmente de lado el mecanismo democrático del diálogo y el consenso.
El estado de guerra predominó hasta la Edad Moderna, donde surgieron las Repúblicas democráticas, y se optó por el consenso para la convivencia de la pluralidad de modos de ser y existir de los individuos en una sociedad. No obstante, la modernidad fue una época bastante hegemónica (el Hombre salió de su “minoría de edad” en palabras de Kant), donde los sujetos si bien cobraron autonomía y se reafirmaron como tal mediante un proceso de individuación, no existió como hoy en nuestras sociedades posmodernas la multiplicidad de paradigmas ideológicos teniendo la imperiosa necesidad de coexistir en “una” sociedad. Por ende, no ha existido tiempo en la historia humana en que se necesite tanto cuidar y sustentar el diálogo y el consenso para perpetuar la democracia y la pacificación constante de la sociedad.
Ahora, cuando un mensajero del Evangelio trae a la opinión pública un discurso antidemocrático, contradice sus más profundas convicciones y alimenta el odio, y devalúa el amor y todos los principios sublimes que dice “defender”.
Es deber de cualquier persona (creyente o no) conducirse, tanto en palabras como en hechos, de manera que su subjetividad propicie la perpetuación del diálogo, el consenso, la democracia y por ende, la paz. Aún mayor, es el grado de responsabilidad de un líder religioso, político o social, que influya en un grupo o sector “x” de la sociedad. Quien ataque los dispositivos que trabajan para perpetuar la democracia debe ser consciente que está atacando la pacificación de la sociedad y engendrando violencia ideológica, religiosa y propiciando así el estado de guerra, es decir, la sustitución de los consensos como medios de convivencia de pluralidades por la imposición y el choque (que siempre es violento) de las múltiples visiones que cohabitan en la sociedad posmoderna. Quien esto haga, no debe esperar más que violencia. No obstante, la Reforma contiene implícito un discurso democrático, humanista e ilustrado.
¿Pero acaso no hemos aprehendido por años que La Ilustración y la Reforma son cosas opuestas? ¿Que la fe y la razón se excluyen? ¿Que Dios se valida de la teocracia en tanto los Estados modernos de la democracia? Sí, esa es la teología cristiana que ha predominado en el último siglo, quizá, heredando resabios de la vieja reacción de los protestantes de fines del siglo XIX a la modernidad y al positivismo científico. Pero quinientos años de Reforma hablan más que un siglo de retroceso político y social en la conciencia del protestantismo. El llamado a la libertad que hacen los Reformadores, es un llamado a la libertad cristiana originaria, que existía en la comunidad judeocristiana del primer siglo. La Reforma es un intento hermenéutico de retornar a los orígenes en cuestiones soteriológicas primeramente, y también eclesiales, cristológicas y por ende, sociopolíticas. Dicho esto cabe preguntarnos: ¿Son excluyentes la democracia y el cristianismo? La historia ha dejado la huella de un relato paralelo al que predomina hoy en el pensamiento cristiano dominante, puesto que la monarquía-escolástica vista desde cerca y al mismo tiempo en retrospectiva, carece de todo el contenido divino que se arrogó por siglos. Alguien podría intentar refutar esto diciendo que la monarquía fue instituida por Dios y que como cristianos somos parte de un Reino (el Reino de Dios), pero esta es una mezquina interpretación. Con respecto a esto último, el Señor dejó muy en claro “Mi reino no es de este mundo” (Jn.18:36), y con respecto a la institución monárquica, es menester volver a las Escrituras y recordar que antes que Israel tuviera rey, las naciones circundantes ya lo tenían, de esto podemos deducir que la monarquía fue una constitución humana. También es importante recordar que Israel pide rey al profeta Samuel diciendo “constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones” (1S.8:5), y la respuesta de Dios fue clara “no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” (1S.8:7). Sabía Dios que el hombre quería ser rey, ser divinizado, la tentación del pecado original repitiéndose: “sereis como Dios” (Gn.3:5). El resultado de la cesión de rey a Israel resultó en la gran desgracia de esta nación: un pueblo dividido, tribus desaparecidas, cautiverio, esclavitud y la diáspora judía.




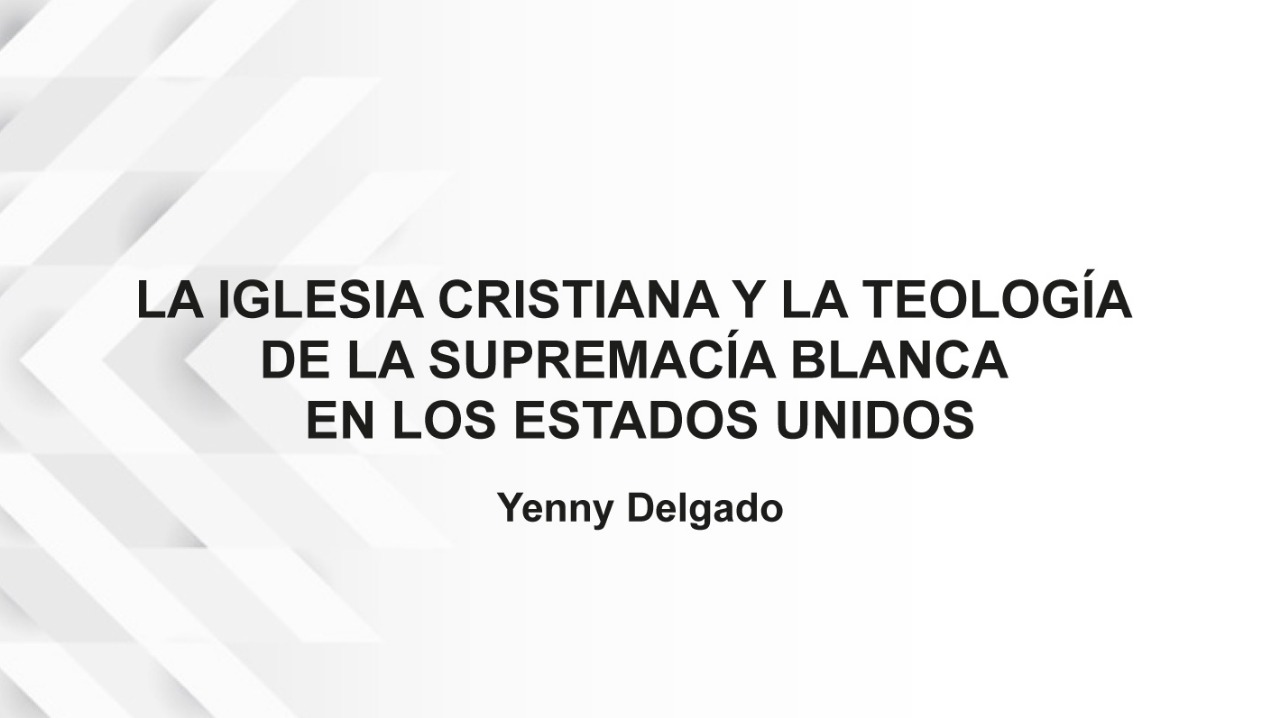
Deja tu comentario