Por estos días, tristemente, han repercutido las palabras de un pastor, que no es más que la simbolización más ejemplar de un discurso religioso antidemócrata que ha invadido América Latina desde la década de los ‘80 y ha cobrado mucha fuerza estos últimos años, en parte también, debido a la decadencia y descrédito de la izquierda popular latinoamericana.
Este discurso, que se presenta en una forma intolerante, agresiva, con tintes de victimización, a pesar de ser peligroso solamente por esto, contiene una peligrosidad mayor un tanto escondida que es necesario desvelar: un ataque directo a la democracia. ¿Por qué? Este discurso, que hace un énfasis exacerbado de la moral sexual, se proyecta con ciertos dispositivos que devalúan la sustancia de la democracia, entre ellos, el principal es la incapacidad de dialogar con el Diferente, lo que resulta altamente peligroso puesto que esto atenta contra el desarrollo de los consensos, piedra fundamental de toda sociedad democrática.
En las mayorías de las sociedades occidentales hoy predomina la democracia, sea como valor, como ideología o como sistema de gobierno. La democracia es una síntesis de múltiples subjetividades que han entendido que para la convivencia de visiones plurales existen dos caminos: La democracia o la guerra. En los sistemas democráticos, los individuos optan por el primer camino para convivir de manera pacífica mediante una intersubjetividad basada en el consenso, es decir, en el mutuo acuerdo de cada principio particular (de los individuos) de carácter universal debe estar supeditado a la razón y debe negarse a pretender una expansión que termine arrollando otras visiones particulares. Pasando un poco en limpio, cuando yo vivo en una democracia, si concibo que ciertos valores que yo he hecho propios son universales, puedo creerlo con total libertad, pero no puedo querer universalizar esos valores dado que no es la imposición sino el consenso la pieza fundamental de la democracia.
La democracia garantiza la paz. Para ello es necesario mantener los canales de diálogo abiertos para alimentar y re-actualizar los consensos sociales constantemente. Cuando mi discurso cierra los canales de diálogo debido a su agresividad, dejo de contribuir al consenso (fundamental para la perpetuación de la democracia) y comienzo a dar vida a su antagónico: el estado de guerra. El estado de guerra no tiene necesariamente una connotación bélica, pero sí contiene como principio la violencia para imponer “x” cosmovisión, dejando totalmente de lado el mecanismo democrático del diálogo y el consenso.
El estado de guerra predominó hasta la Edad Moderna, donde surgieron las Repúblicas democráticas, y se optó por el consenso para la convivencia de la pluralidad de modos de ser y existir de los individuos en una sociedad. No obstante, la modernidad fue una época bastante hegemónica (el Hombre salió de su “minoría de edad” en palabras de Kant), donde los sujetos si bien cobraron autonomía y se reafirmaron como tal mediante un proceso de individuación no existió como hoy en nuestras sociedades posmodernas la multiplicidad de paradigmas ideológicos teniendo la imperiosa necesidad de coexistir en “una” sociedad. Por ende, no ha existido tiempo en la historia humana en que se necesite tanto cuidar y sustentar el diálogo y el consenso para perpetuar la democracia y la pacificación constante de la sociedad.
Ahora, cuando un predicador (supuesto mensajero del Evangelio de la paz) trae a la opinión pública un discurso antidemocrático contradice sus más profundas convicciones y alimenta el odio, y devalúa el amor y todos los principios sublimes que dice “defender”.
Es deber de cualquier persona (creyente o no) conducirse, tanto en palabras como en hechos, de manera que su subjetividad propicie la perpetuación del diálogo, el consenso, la democracia y por ende, la paz. Aun mayor, es el grado de responsabilidad de un líder religioso, político o social, que influya en un grupo o sector “x” de la sociedad. Quien ataque los dispositivos que trabajan para perpetuar la democracia debe ser consciente que está atacando la pacificación de la sociedad y engendrando violencia ideológica, religiosa y propiciando así el estado de guerra, es decir, la sustitución de los consensos como medios de convivencia de pluralidades por la imposición y el choque (que siempre es violento) de las múltiples visiones que cohabitan en una sociedad posmoderna. Quien esto haga, no debe esperar más que violencia, por lo cual es imperiosa la intervención del Estado para frenar todo tipo de discurso que atente contra la perpetuación de la paz social.
Adrian Aranda




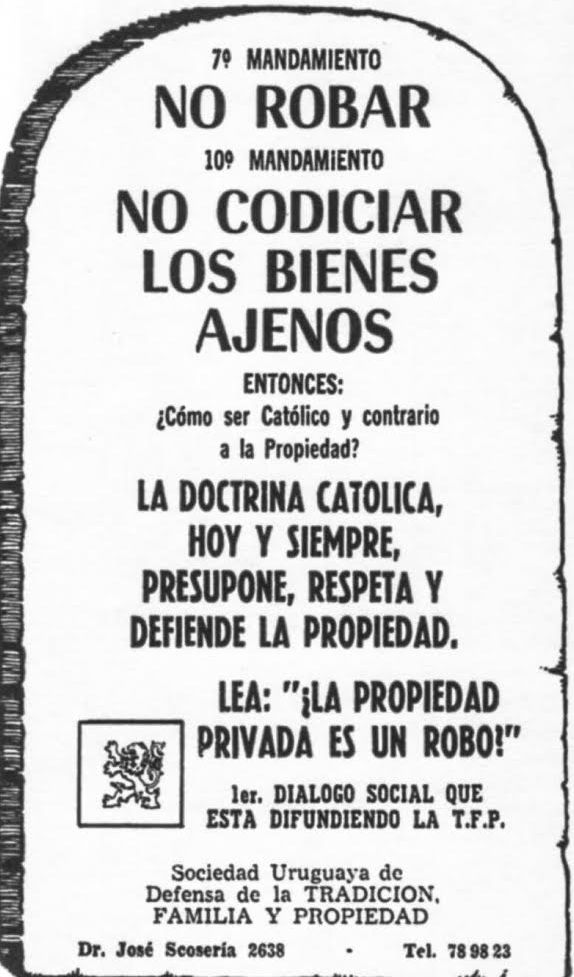

Deja tu comentario